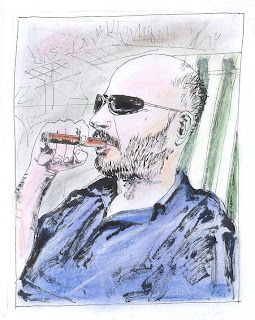Pablo fue reconstruyendo, en nuestros interminables viajes al interior de la provincia de Santa Fe, el derrotero de su estadía en España; cómo la conoció, los lugares por donde encaminaron sus pasos antes de llegar a una ciudad cerca de Barcelona, —donde pasó los últimos días antes de volverse al país— en casa de sus padres. A la semana llegó la primera carta, que Pablo leyó y releyó mientras trataba de acelerar los trámites de la venta del auto y esperaba la cancelación de un préstamo que había hecho a su primo. Me fue leyendo fragmentos, hasta que finalmente me dio la carta para que la leyera completa. Nunca había pasado por algo así; acceder, sin más, a la intimidad de una escritura dirigida a otro. Al principio me ganó la incomodidad, una repentina vergüenza hacía que demorara en zambullirme en la lectura, pero mi amigo insistía de tal manera que temí que tomase como un desaire mi inicial negativa; Guadalupe era su orgullo personal.
Si dije que el impacto de una imagen es muy fuerte, no tienen idea de lo que me provocó recorrer esa grafía azul, esas palabras, una tras otras, en perfecto dibujo, con una leve inclinación hacia delante. A esa edad ya había intercambiado cartas con unas cuantas amigas, y sabía qué podía esperar de una epístola amorosa. En realidad, casi todas se parecen, pegoteadas y perfumadas, llenas de signos que pretenden transmitir o exagerar expresiones; sentimientos; ahogos; deseos. Había una diferencia desde el inicio en la carta de Guadalupe; el texto estaba formulado desde otro lugar, no abordaba la cuestión sentimental directamente. Unos cuantos rodeos narrativos bien construidos; descripciones precisas de los días posteriores a la partida de Pablo, las actividades cotidianas y el color que le imprimía un estado de ánimo entre la pérdida y la espera. No había amontonamiento; el orden de la narración y de los argumentos era tan preciso como cada palabra redondeada por la lapicera fuente. La impresión que me causó fue que escribía tan naturalmente como (yo sospechaba) se reía o caminaba por entre las viñas del Penedès.
Pronto llegó la segunda carta, y Pablo aún no había respondido a la primera. La historia volvía a repetirse: me leía algunos fragmentos y trataba de proporcionarme el contexto necesario para que yo me hiciese una idea más precisa. Finalmente me entregó el papel para que lo leyera. Con un poco más de confianza, casi como un hábito, recorrí el derrotero de la letra de Guadalupe que, al final, se animaba a preguntarle por qué no le había respondido. Creo que un grafólogo hubiese registrado esa casi imperceptible claudicación gráfica de la última frase y hubiese interpretado una primera angustia. Una a que se aplastaba más de lo normal, una l que se caía demasiado hacia la derecha, la falta del punto final, apenas estas imperfecciones delataban que la carta fue escrita solo para poder expresar esa último interrogante.
Le pregunté por qué no había contestado. Luego de algunas excusas insostenibles, terminó pidiéndome que le ayudase a contestar. La escritura de Guadalupe lo intimidaba; una cosa era ella y otra cómo escribía. Pablo estaba al tanto de mi vocación inicial de escritor, creyó que podría ayudarle en algo que él no manejaba tan diestramente como ella.
–No– dije – no escribiré la respuesta que solo vos debés dar.
Lo orienté, eso sí, en cómo estructurarla; le di algunas ideas, revisé el resultado final, corregí algunos errores ortográficos, transcribí el manuscrito a un procesador de textos, y eso fue todo.
El diálogo epistolar se fue sucediendo; ella escribía con su maravillosa letra, desgranaba en cada carta la compleja amplitud de su persona y él contestaba escuetamente las impresiones del procesador. Generalmente salíamos por la mañana, pasábamos por el correo a revisar su casilla postal, si eventualmente nos esperaba una carta la leíamos y releíamos durante el trayecto hacia el lugar a donde debíamos ir ese día. De a poco comenzó a transformarse más en una espera mía que en una de Pablo.
Los costos postales a España eran elevados, y el tiempo que transcurría entre una y otra carta no eran acordes a la ansiedad de los enamorados por lo que, frecuentemente, la comunicación comenzó a transitar por el incipiente correo electrónico. No obstante, para Guadalupe esto no era más que un sucedáneo: no dejaba de enviar su semanal carta manuscrita detallando todo lo que había vivido durante los últimos días, y opinando sobre esos mismos acontecimientos.
En una ocasión, Pablo retiró su correspondencia y, mientras abría otros sobres personales, me extendió la carta cerrada aún de la gallega –como le decíamos– para que la fuese leyendo. Noté que me temblaba el pulso mientras desdoblaba esas hojas crujientes y las manos se me humedecían a medida que recorría con gula desconocida cada una de las frases que aparecían ante mis ojos. Ese día le pedí a mi amigo que no me diese más a leer sus cartas. Me miró extrañado y no sé cómo pude esconder el rubor que me crecía desde el vientre. Argüí que no me parecía adecuado que yo estuviese metido permanentemente en su intimidad. No sé si lo creyó. Lo cierto es que dejó de hacerlo y solo se limitó a contarme, cuando recibía correspondencia, algunos aspectos de la misma.
De a poco Pablo fue sucumbiendo a su vida habitual, tuvo oportunidad de vender su automóvil pero le pareció que no hacía buen negocio y postergó la venta con el fin de obtener un mejor valor. Volvió a sus salidas habituales, a recorrer la noche con sus amigos de siempre. El ímpetu que tenía al principio fue mermando y noté que su proyecto de volverse a España declinaba día tras día. Las cartas seguían llegando, pero ya casi no las respondía, o se limitaba a unas pocas palabras por e-mail.
Un día me dijo que quizá le convenía esperar un año antes de volver, que se le había presentado una oportunidad de hacer un par de negocios que le redituarían buen dinero en poco tiempo; que eso le permitiría llevar mayor capital e instalarse más cómodamente en España.
Comencé a acuciarlo para que respondiese a las cartas de Guadalupe; que la mina, me parecía, no era para perderla; que si había estado tan bien con ella no aflojara ahora.
Finalmente comenzó a salir con una amiga de su primo y me confesó que no sabía cómo cortar con Guadalupe sin dañarla, y reafirmar la convención europea de que el argentino es un charlatán, un ilusionista canalla. En realidad lo último lo agregué yo, a Pablo poco le importaba lo que pensaran de los argentinos.
Insistí en si estaba seguro de lo que decía. Le recordé letra por letra, palabra por palabra, lo que me había vertido cuando volvió, pero el fuego estaba extinto, y no le parecía que ella debiera seguir en esa espera, que no lo merecía, pero tampoco encontraba el modo de decírselo. Me entregó su última carta por si quería leerla. La leí con la avidez del adicto. El texto de Guadalupe ya tenía algo de impersonal, como si presintiera la ruptura y entonces no se jugara por entera. Me dolió la neutralidad, como si estuviese dirigida a mí. Aún así, seguía trasluciendo a una mujer esplendorosa.
Cuando finalmente tuve el convencimiento de que mi amigo hablaba en serio (lo hice muy rápidamente), me ofrecí a hacerle el servicio; a ir cortando por él la relación, del mejor modo posible, si me autorizaba a utilizar su cuenta de correos para escribirle yo a la gallega. Me miró de reojo, con un esbozo de sonrisa torcida, como si todo el tiempo hubiese estado leyendo mis más ocultos sentimientos, y me dio su aprobación.
Me planté delante de la destartalada PC, la miré fijo (como ahora que no encuentro las palabras adecuadas) y volví a cerrar el correo sin animarme a nada. Me levanté, fui al baño, refregué mi cara con el agua fría y volví al escritorio. En el trayecto desde el baño ensayé mentalmente un par de introducciones. Me costaron sangre las primeras dos frases, y luego fui soltándome y soltándome hasta olvidarme del mundo. Cuando reaccioné había escrito lo que serían unas tres carillas de una A4. Fui poniendo en el campo del destinatario, letra por letra, lentamente, la dirección del e-mail de Guadalupe. Estuve a punto de cancelar y borrar todo, pero no lo hice: pulsé enviar, y apagué la máquina. Cuando salí a la calle, pesaba veinte kilos menos, y llevaba una calma que podría equipararse a la felicidad, pero sabía que no lo era. Me senté en la mesa de un bar a la calle y pedí una cerveza, me levanté a la hora de cenar; ya en el departamento me duché y me fui a la cama con un libro del cual no pude leer ni una sola página. Me dormí con el ronroneo del ventilador.
Al día siguiente, en cuanto tuve un momento libre, consulté el correo de Pablo, había un mensaje, una respuesta en la bandeja de entrada. El mundillo de la oficina rechinaba, pero una burbuja me protegía contra todos los males de este mundo. Estuve paralizado unos cuantos minutos, mirando el blanco de la pantalla como un catatónico, hasta que me animé a abrir el archivo. El mensaje era breve, lo recuerdo bien, decía algo así como:
“Dicen que todos los gatos son pardos en la oscuridad. Siempre dudé de esta sentencia absurda. Si fuese así, no podría darme cuenta si el que me besa en la noche es mi hombre, sin embargo aún ciega podría diferenciar el grado de salobridad de los labios y la morosidad y textura de la lengua de Pablo. No sé que lamentable desliz ocurrió aquí, ni quiero imaginarlo porque la intuición del error se transformaría en horror. De algo estoy segura: no eres Pablo. Y si él tiene alguna responsabilidad en esto, no creo merecerlo. Lamentable.”
Sentí ganas de morirme. Como si la tuviese sentada adelante, con los ojos llorosos pero duros en su dignidad, mirándome, dejando que me cayese al abismo en esa mirada que no juzga, sólo pregunta. Miré hacia ambos lados, para ver si alguien se había percatado de mi turbación, pero el mundo es impermeable a estas emociones. Por suerte Pablo estaba en otro sector y no lo vería hasta el día siguiente. No me hubiese atrevido a contarle. Quería estar solo, mordiéndome la lengua como si en lugar de escribir hubiese hablado y hubiese dicho las palabras que no debía.
Borré el mensaje, y evité todo contacto humano durante el resto del día. Era viernes, eso me daba un par de días para ahogarme en mi duelo personal. El lunes no estaba mejor, seguía pesándome la culpa como la vez que rompí un objeto muy querido por mi madre y me las ingenié para que culparan a mi hermana.
El martes me animé a redactar un par de líneas en las que decía algo así como que no culpara a Pablo, que había sido un abuso de confianza de mi parte, que mi nombre era Jorge y que me sentía espantosamente mal. Insistí con una endeble disculpa. La escribí desde mi cuenta de e-mail.
En los días que siguieron, consulté la casilla como un poseso, pero no recibí respuesta alguna.
Una semana después, luego de leer y releer su última carta hasta desdibujar las palabras, y de intentar por todos los medios de aceptar que lo nuestro no tenía siquiera un principio; que, en todo caso, había comenzado con el final, intenté redactar mi primer envío postal. Fue a principios de marzo. Al trabajo le sumé las horas de cátedra en la facultad y el tiempo que me demandaban algunos amores fugaces, sin embargo, al final de cada jornada, cansado y vacío, volvía sobre las hojas borroneadas, tachadas y corregidas mil veces. A la luz extenuada de una lámpara buscaba con mi torpe grafía establecer un lazo argumentativo que me colocara de pie ante Guadalupe, y hasta con un toque de dignidad.
Llegó el mes de julio; una noche en la que la desesperación, el hastío y el humo me pusieron frente a un espejo real, rompí esos inútiles papeles acopiados que nunca cruzarían el mar. Rendí dos prácticos en la facultad que ya tenía preparados y me tomé un par de semanas de licencia en el trabajo. Subí a un colectivo que me llevó al pié de la cordillera. Me esperaba un amigo mendocino. Juntos recorrimos los casi trescientos kilómetros hasta el Cañón del Atuel, donde él tenía una modesta cabaña. Nada mejor que la naturaleza y la charla sincera de un amigo para cerrar heridas. El paisaje frío se fue metiendo cálidamente en mi espíritu, los nervios de la indiferencia selectiva parecían recobrar su vieja frescura. Solo quedaba volver.
En la soledad del regreso, quizá como una respuesta de la noche cerrada que retrocedía velozmente detrás de la ventanilla, volví a pensar en la gallega y en un par de segundos pasaron ante mí, en puro estado crítico, los últimos meses de mi vida. Tuve dos certezas: la conciencia lúcida y tranquila de la vergüenza, y la decisión de acercarme a esa lejana muchacha de la cual, casi inexplicablemente, estaba enamorado.
Esta vez no me enredé en tontos juegos de excusas y artilugios que hablaran de mí. Me limité a redactar los recientes días en el Cañón. Sería el paisaje o la escritura quienes realmente hablasen de mí. Después de todo, conocí a Lupe no tanto por lo que escribía de sí como por lo que simplemente escribía.
Era el Atuel, que corría encajonado, rápido, entre la pared rojiza y amarilla, a la sombra de esas esculturas que el viento supo tallar, quien se expresaba en esas palabras que cruzarían, esta vez sí, el océano con un destino de mujer.
Nada de correo electrónico; describí prolijamente mi itinerario reciente, doblé las hojas escritas y las metí en un sobre de manila y anoté la dirección de Guadalupe.
Una semana después, la noche me sorprendió garabateando sobre el papel una calleja oscura de Rosario por la que yo subía, solo, mientras unos gatos anónimos se escabullían entre las sombras. Al llegar a una esquina, desde un bar apenas anunciado me llegaban los acordes de un blues que se codeaba con un tango. Nunca me gustó el tango, pero algunas veces una nota me llega hasta lo más profundo. Allí me detengo y me dejo llevar por esa llaga que me dice del paso implacable del tiempo sobre la belleza humana. Después, con un gesto, me sacudo la nostalgia que se me ha pegado y me pregunto cómo me afectaría esa música casi aborrecida, que sin embargo es naturaleza, si yo viviese en otro país, lejos de estas calles con su empedrado de escamas relucientes, sus escenarios vacíos y llenos de magia, las mesas de amigos perdidos en la madrugada entre risas explosivas y confesiones melancólicas. En el bar me esperaban los bebedores de siempre, los enamorados de las historias de asesinos canallas; de mujeres de piernas largas y caderas sinuosas como un lugar común, mujeres de miradas líquidas; comentadores de versos de poetas inexistentes de tan desconocidos. Conversaciones que, luego, en la soledad de mi departamento reñían con la hoja en blanco que se entregaba de a poco, se desvestía mansamente, no ya incitada por la música sino por la letra que se apilaba y desgranaba.
A la semana siguiente, el sobre se llevó a España un camino de tierra en medio del campo, los juegos tempranos de la mañana que reverberaba en la laguna donde las vacas hundían sus pezuñas y el hornero amasaba el barro para su nido, el polvo que levantaba la camioneta y entraba por la ventanilla junto con el frescor. El pequeño pueblo, que se insinuaba en los bordes, con algunas casas derruidas al costado del sembradío de maíz, las paredes de ladrillo carcomido por los años y ganadas por el palán palán, el techo ya sin chapas pero con algunos tirantes de palo que aún resistían la intemperie y conformaban el esqueleto. El local en la esquina pobre y vieja, en cuyo cartel aún se leía ‘almacén de ramos generales’ como intentando resistir al anacronismo; la plaza con los árboles grandes y frondosos y sus caminos sin pavimentar, recorrida por algunos chicos con guardapolvos blancos que llegaban tarde al colegio. En frente la iglesia con su cúpula de ladrillo a la vista y una campana fundida a principios del siglo pasado, y después, casi por el medio del pueblo, las vías oxidadas, olvidadas del paso de los monstruos de hierro y la estación, la gloriosa estación de trenes, ahora convertida en una dependencia municipal más; una calle pavimentada, signo del último intento de acompañar a una época pujante que se diluyó con la esperanza del país, autos estacionados con las ventanillas abiertas, un tractor aún en marcha. Los arbolitos prolijos, con los troncos pintados con cal; baldíos desmalezados por el picado de la tarde y del sábado; algunas casas más nuevas, de los propietarios de los campos, con diseños encargados a arquitectos, hijos que se recibieron en Rosario o en Buenos Aires pero nunca más volvieron al pueblo. A la salida hay un barrio nuevo, de unas diez casas iguales, con patios abiertos y la ropa ya tendida, blanqueándose al sol, señal de las buenas relaciones del presidente de la comuna con el gobernador. Olor a leña quemada, a panadería.
Otra semana traté de describir un altillo nocturno habitado por murciélagos y otra el color del agua del río Paraná, visto desde la barranca de San Lorenzo, con sus botes; las islas de todos pero que son de Entre Ríos; los pescadores que ya han hecho su día y acomodan sus bártulos mientras aún coletea un agonizante dorado en el fondo del bote ‘hace unos años se sacaban hasta pacuses aquí, ahora apenas algunas boguitas y unos dorados chicos, no es lo mismo, pero alcanza’. El tableteo de un motor que se acerca, o la estela de una moto de agua que cruza en diagonal y contra la corriente.
Semana a semana, todas aquellas cosas que me rodeaban, que hacían a mi vida diaria, algunas importantes y otras insignificantes, fui llevándolas a la letra y ensobrándolas con destino a España. Al principio esperé, con cierta ansiedad, una respuesta que no llegó. Quizá ya no vivía más en Vilafranca; en algunas de las cartas mencionaba viajes cortos relacionados con sus estudios. Quizá los sobres eran arrojados a la basura o rotos sin ser leídos apenas llegados. Estuve tentado de pedirle todas las otras cartas a Pablo, para buscar allí alguna señal, algo que había pasado por alto y que apuntalase la hipótesis de la mudanza. Casi desisto, pero por un acto reflejo seguí enviando los sobres periódicamente. Con el tiempo dejé de pensar en la respuesta, incluso dejé de pensar en el destino de lo que escribía y me limité a narrar, como si en lugar de escribir para ella, lo hiciese para mí. Así se escribe un libro, pensé.
Actos de mi vida que me parecían interesantes; objetos que veía en un museo o en una galería; el hallazgo de un libro en una librería de usados; el palimpsesto contra la pared en una calle cortada luego de unas elecciones municipales; la sucesión de la floración de las especies autóctonas y un apartado especial para la flora importada de Europa; una morosa clasificación de los gatos callejeros según la tersura y luminosidad de su pelaje; el registro desordenado de la intertextualidad en la literatura argentina; el recuerdo (la imagen recordada) de mi madre (su expresión entre resignada y furiosa) en la puerta de mi casa cuando volví luego de tres días de ausencia porque me fui detrás de un recital de un grupo de rock sin avisar; sensaciones (estremecimientos) de una noche de ebriedad en la que una muchacha bailó con sus pies desnudos sobre los míos y luego desapareció sin dejar mas señas que su perfume y su mirada; los viajes que hacía durante el trabajo; las primeras noches de primavera con su aroma a ozono o a flores de paraíso; una serie de notas sobre la aparición de la luna en el horizonte y hasta una teoría poética sobre su diversidad; los muebles de mi habitación; la ventana abierta (la fragilidad de la noche, el calor, el zumbido del ventilador de techo, las ambulancias que se escuchan en la madrugada, cuando el que no duerme, escribe).
En los meses que pasaron nunca recibí una respuesta. Un día dejé de escribir.
Algunas semanas después recibí la primera carta de Lupe dirigida a mí. Bueno, salvo por el destinatario del sobre, en el interior no había ninguna otra referencia a mi persona. Comenzaba narrando una mañana de domingo vista parcialmente desde la ventana de su cuarto que daba a la calle. Describía el deliberado olvido de la persiana a medio cerrar, la tibieza de las sábanas, el crujido de algunos huesos mientras se desperezaba, el despegue de la cama, las particularidades de su higiene bucal, el desayuno, una lúdica discusión con su madre y después el minucioso detalle de la elección de la ropa que pondría en su valija. Las vacaciones habían terminado, debía volver a estudiar. Al final, en la última oración, se coló un ‘te escribiré cuando llegue’. Increíble la fuerza de un vocablo: sentí que ella me tocaba.
La segunda llegó apenas una semana después. Un poco más extensa, todavía impersonal, aunque ya con señas de la narración firme y espontánea que le conociera de las cartas a Pablo. Relataba el viaje, describía algunas callejas; el pasillo de la casa donde compartía una habitación con otra compañera; la escalera; la vista de los techos de tejas desde la ventana de su cuarto; los adornos en las paredes; la mesa de luz; el cajón de la mesa de luz; el color de las medias que se pondría al día siguiente (estuve tentado de escribir: ‘que se pondría mañana’); un verso citado de algún poeta gálico que yo desconocía; el reflejo del sol a cierta hora de la tarde que daba sobre el espejo e iluminaba el respaldar de la cama y el mismo efecto por la noche provocado por una lámpara en la calle, lo que la obligaba, lamentablemente, a bajar la totalidad de la persiana.
Esta vez, apresurado por responder, me encontré con una inusitada timidez. No había manera de encontrar el término justo para el encabezado, y nombrarla, no podía nombrarla. Comprendí las vueltas que debe haber dado antes de escribir las líneas iniciales de su primera carta. A miles de kilómetros de distancia, separados por agua y tierra, diferidos unos días, ambos nos descubríamos cohibidos. Retomé su fórmula y comencé por hacer un inventario de los libros de mi biblioteca, los datos editoriales de aquellos volúmenes sobre los cuales me sentía particularmente orgulloso de poseerlos, cité algunos fragmentos de algún poeta surrealista que destacaba la necesidad del humor en la poesía. Pero me costaba fluir, dejarme arrastrar por la escritura hasta olvidarme de estar escribiendo. Punto y aparte.
Comencé a describir mi mano izquierda: el ancho, el largo de las uñas, la forma de los dedos, la particular arruga en las articulaciones, los accidentes geográficos de la siniestra. El índice, un poco más torcido que el de su hermana derecha, debido a un accidente cuando tenía un par de años: narré con lujo de detalles el recuerdo que tenía del accidente. Al final, cerré diciéndole, ‘te escribo con la otra’. Tenía una intuición bastante precisa de cual sería el contenido de mis próximas cartas: mi pie derecho; la rodilla izquierda, una aproximación a mi rostro. Con cada mácula, la historia detrás: así, pude contarle el origen de mi cicatriz sobre una ceja; los siete puntos en el muslo de mi pierna derecha; una herida en la cabeza disimulada por el cabello.
Pedazo a pedazo, parte a parte, fuimos rearmándonos. Para cuando llegamos a las zonas más íntimas, ella era nuevamente Lupe y yo, Jorge.
Un año de morosas caricias escriturarias, un año para narrar dos vidas y enredarlas en un complejo juego de composición. Una pequeña obrita escrita en común. El huracán de sensaciones de la primera conversación telefónica. Algunas imágenes que cruzaban el mar en uno y otro sentido. Fotos amarillas, hoy.
Sorprendió mi intempestiva gestión de una licencia especial para viajar a España. ‘Una oportunidad, argumenté’. Aún recuerdo el gesto de Pablo, semejante a una sonrisa. Se acercó antes de que me fuera y me dijo en voz baja ‘decile que me morí’.
Llegué a Vilafranca del Pènedes, en medio de una algarabía catalana y de repiques de campanas, pasado el mediodía de un 29 de agosto. La mágica ‘festa major’ iniciaba, Lupe me esperaría cerca del Ayuntamiento, en lo que las enciclopedias llaman el barrio gótico, pero un mundo de gente, de chicos, de bandas, músicos y bailarines con sus atuendos típicos aún impecables que se trasladaban de un lado a otro en medio de los festejos, impidió que nos encontráramos. Entrada la noche, cuando comenzaban los espectáculos nocturnos, entre el deslumbre y mi consternación, en una callejuela serpenteante de balcones engalanados, bajo una lluvia de fuegos artificiales y en medio del estruendo y del griterío, nos reconocimos. Nos besamos largamente, sin desesperación, como si nos conociésemos de toda la vida y por alguna circunstancia nos hubiésemos visto obligados a vivir un tiempo separados y este fuese el momento del reencuentro.
A nuestro natural estado de excitación debimos agregarle el frenesí de la fiesta. Los bailes se encadenaban, corrimos de un lado a otro, nos sumamos a las bandas espontáneas que marchaban abrazados al costado de los grallers y saltamos hasta el agotamiento al compás de su música. Aún con mi torpeza trepé por encima de acalorados desconocidos que improvisaban una de esas torres humanas que al día siguiente los grupos de castellers exhibirían orgullosos a la salida de la basílica de Santa María.
Empalmamos la noche y el día nos encontró desayunando en un barcito cerca de la Casa de la Vila. Yo estaba embriagado con su cabello, sus ojos, su larga boca, su olor. El mozo preguntaba algo en su catalán natural y luego probaba con un español cerrado pero no podíamos apartar la mirada uno de otro. El café que había traído unos minutos antes se enfriaba mientras un humillo se desvanecía en filigranas. Algún vitreaux arrojaba un tono rojizo sobre el rostro que mis dedos acariciaban morosos. No necesitábamos hablar, solo estar allí uno cerca del otro.
Después caminamos por veredas angostas, nos fuimos perdiendo por callecitas curvas hasta alejarnos del centro histórico hacia los bordes de la ciudad. Los suaves caminos que enlazan las viñas acompañaron con su silencio nuestro embelesamiento, descansamos al costado de un puente, apoyados sobre mi destartalada mochila. La tarde comenzaba a declinar, pasó una camioneta cargada de gente que se dirigía al centro, a la fiesta. Nos gritaron algo que Lupe tuvo que traducirme. El polvo que levantó se estacionó en estratos como hilachas fantasmas a un metro del suelo, después el silencio volvió a reinar. Retornamos sobre nuestros pasos; la noche del 30 volvía a estallar en la ciudad y nosotros también estallaríamos pero en un cuarto de piedra y madera, sobre una cama cuyo perfume no olvidaré jamás, ni los cánticos que nos fueron adormeciendo mientras mirábamos el techo y hablábamos aquello que nos reservamos en la escritura de nuestras cartas.
Durante una semana recorrimos las callejas y admiramos los viejos edificios de la ciudad; sus familiares perfeccionaron mis rudimentos en la cata del vino y sus amigos me tradujeron al español las obscenidades de los campesinos catalanes y las de los mercaderes musulmanes prorrumpidas en la feria de los sábados. Luego viajamos a Barcelona donde nos alojamos en una pensión rústica y ocupamos otros tantos días en deambular y amarnos hasta la extenuación. Hasta que llegó el momento de mi regreso.
Amagué una promesa, que no era una mentira puesto que yo estaba convencido, pero Lupe apoyó el dedo sobre mi boca para que no continuara (sus ojos se parecían aún más a un lago).
—No esperaré —murmuró, con esa dignidad que yo le imaginara cuando respondió al mensaje que le escribí en nombre de Pablo— Ya esperé una vez a la persona equivocada. No sé si el azar, o qué, me devolvió a la persona correcta, a la persona que logré amar aún antes de verle los ojos, aún antes de poder escribir su nombre por miedo a que se desvaneciese. La vida es así, como el mar, te lleva y te trae cosas, y muchas veces solo te deja la espuma.
Me besó, la besé, y me dejó sólo, en el aeropuerto.
El problema no es si uno cumple las promesas o no, el problema es cuándo uno las cumple. Volví a España. Volví a Vilafranca, algunos años después. La ciudad era casi la misma, un poco más grande, un poco más moderna aunque lo disimulara, un poco más producida. Me dirigí a la plaza Jaume I, y tuve nuevamente esa experiencia de descubrimiento, en los dos sentidos, el literal y el metafórico; caminé por una estrecha y oscura callejuela, que se retuerce un tramo, amurallada por casas de dos o tres plantas y de indiscretos balcones. En la esquina todavía sobrevive una vinería a la que se accede por una pequeña puerta enmarcada en piedra y bajando unos pocos escalones, piedra y madera, como el hotel de nuestra primera noche juntos. En frente, el museo en el viejo Palacio Real. Algunos adolescentes caminaban a mi lado fumando hachís. Seguí mi derrotero hasta llegar al monumento a los castellers. Allí me quedé mirando a la gente que se movía por el lugar, con el enigma de sus vidas como otra vestimenta. Ella ya no estaba en la ciudad, nadie supo indicarme dónde encontrarla, o no quisieron. Pocas veces la ausencia se me hizo tan presente. De a poco los sonidos de la ciudad comenzaron a llegarme, el bullicio, las voces, las palabras de esa otra lengua. Lo escribió en alguna de las cartas y no volvió a repetirlo, sin embargo lo recordé en su voz; ‘Jordi, no me llames gallega, soy catalana’.