MARA II
Todas Ellas
Está en blanco, como la secreción del cielo, como la raya del ojo ciego en el que la tormenta envuelve el sentido. Está donde debiera, sin embargo la trampa de la trama no está dibujada y ella se ha parado frente a sí, con las ojeras del día, con el amoratado corazón casi en letargo, con el fluir de los acontecimientos en un vaivén absurdo, con la espina debajo de la uña, con el dolor y el dulzor de la mañana.
Leer Completo En blanco en la cara del espejo oval y pequeño, el espejo de la abuela, la coqueta abuela a la que la madre le prohíbe escuchar, el espejo de la abuela sobre la mesita de noche, al lado del velador, encima de unos papeles garabateados, esos dibujos que le salen de la nada cuando habla por teléfono con sus amigas. Hoy no las ha llamado, no ha querido hablar con nadie. No ha querido que nadie entre en su dormitorio, ni su madre que cada hora se acerca a la pieza y golpea tímidamente la puerta y le pregunta si necesita algo, o le dice que ya va a pasar, que fue una fatalidad, que dios la recompensará con grandes alegrías, que tiene que comer algo.
Por la tarde escuchó cómo su madre se acomodaba en el pasillo y comenzaba nuevamente a contarle esa vieja historia que sacaba a relucir cada vez que ella sufría por pequeñeces. Pero esta vez la historia se ajustaba mucho más a lo ocurrido hoy. Una pena no justificada trae aparejada una pena concreta y de mayor magnitud, siempre se lo repetía, y aquella vez que su madre lloró por esa muñeca de trapo que el padre (su abuelo) en un descuido quemó junto con un montón de trastos viejos en el fondo del patio, la tía, que junto a la madre (su abuela) trataban de consolarla, le dijo exactamente esas palabras que ahora su propia madre rememoraba desde el pasillo frío: ‘no llores nena por tan poca cosa, mañana la tía te hace otra. Hay que llorar por las cosas irremediables, para sacárselas de encima y poder seguir, si lloras por cosas insignificantes, la vida te traerá un dolor más grande para mostrarte la nimiedad de la pena de hoy’. Pero cómo controlarlo, no somos de pura razón y aunque entendamos la lógica de este pensamiento, aunque –abstrayéndonos un segundo- pesemos en esa balanza imaginaria los hechos, una convulsión que nace del vientre nos arroja nuevamente al desconsuelo.
Y efectivamente, un mes después, su madre se quedaba sin el padre, y ella imposibilitada de conocer algún día a su abuelo.
Por la tarde escuchó nuevamente esa historia que le llegaba desde el pasillo entrecortada por la congoja de quien revive esos momentos de la vida que marcan un cambio profundo. Y también ella sopesaba los argumentos, y también ella se sentía impotente ante ese sentimiento que la hacía temblar desde los pies a la cabeza. Sin embargo, entendía, no era necesario que ocurriese algo más grave aún que la muerte de su mascota, después de todo, su padre también había muerto. Sabía, con certeza injustificada, que hoy su vida cambiaba irremediablemente. Y era esto, quizá, esta certeza y a la vez la incertidumbre de no saber exactamente cuál sería el cambio lo que le impedía recomponerse.
Volvió a mirar por la ventana, ya los reflejos de la iluminación de la calle oscurecían la fragua lechal de los nubarrones en el cielo. Poco a poco fue adormeciéndose.
Tuvo varios sueños, y en alguno de ellos los hechos de la mañana se mezclaron creando series, cadenas, versiones locas de lo ocurrido. El hombre con los ojos de fuego que la miraba desde el interior del auto ¿conocía ese rostro?; el olor de la piel limpia recién humectada por el perfume que olía a cítricos; la sangre que corría por sus manos y manchaba el camisón con el que se levantó de la cama; una mano que le acariciaba los pechos mientras trataba de consolarla; el murmullo de la gente que se nutría de la novedad; el olor a cebo de los senos de su madre mezclado con la fragancia de la crema de manos; el sol que no alcanzaba a doblegar al frío y se escabullía entre nubes que no terminaban de soltar la lluvia; Cuqui que volvía a correr luego de la muerte. Soñaba que se levantaba y andaba descalza por la casa y llamaba a su perro, pero su perro ya no era ese cuzco blanco e inquieto sino que ahora era una bestia grotesca de un color parduzco que se le abalanzaba y le saltaba encima, y el pelo tenía la textura de la campera del hombre que esta mañana mató a su perro. El animal saltaba por la casa y con su cola tiraba los adornos al suelo, manchaba los sillones con sus tremendas patas sucias del barro de la calle, emitía aullidos salvajes de alegría, la rodeaba y la incitaba a jugar pero ella le decía –andate!
Luego los sueños se fueron tornando más tranquilos, todo ocurría como entre algodones, sentía un sopor como el de una borrachera suave, los acontecimientos eran lentos, todos en el sueño sonreían. Su padre volvía de otro viaje y, como en una vieja película en gris, se sacaba el sombrero y abría los brazos para que corriera y le saltara encima. Y ella corría y le saltaba a los brazos y su padre se caía y entonces ella comenzaba a golpearlo en el suelo, pero como en cámara lenta. Veía sus pequeños puños cayendo sobre el pecho del padre lentamente, y le ordenaba al brazo mayor velocidad, mayor energía, pero ese brazo ya no era el suyo, era el del hombre del Ford, al que ahora recordaba, el vecino que hacía unos meses se había mudado a la casa de dos plantas de la otra cuadra.
Fundido en negro.
Su padre aparecía nuevamente enmarcado en la puerta con la aureola cegadora de la luz de la calle, sonreía oscurecido por su propia sombra y le extendía una pequeña caja de cartón que ella tomaba con ambas manos para mirar en el interior...
Despertó y sintió ganas de orinar, encendió la luz del velador y se dirigió al baño, abrió despacio la puerta de su habitación y tropezó con su madre que se había dormido sentada sobre el piso alfombrado, con la espalda en la pared. En la mano aún sostenía la foto del marido, su padre, fallecido hacía dos años en un accidente automovilístico.
Por la tarde escuchó cómo su madre se acomodaba en el pasillo y comenzaba nuevamente a contarle esa vieja historia que sacaba a relucir cada vez que ella sufría por pequeñeces. Pero esta vez la historia se ajustaba mucho más a lo ocurrido hoy. Una pena no justificada trae aparejada una pena concreta y de mayor magnitud, siempre se lo repetía, y aquella vez que su madre lloró por esa muñeca de trapo que el padre (su abuelo) en un descuido quemó junto con un montón de trastos viejos en el fondo del patio, la tía, que junto a la madre (su abuela) trataban de consolarla, le dijo exactamente esas palabras que ahora su propia madre rememoraba desde el pasillo frío: ‘no llores nena por tan poca cosa, mañana la tía te hace otra. Hay que llorar por las cosas irremediables, para sacárselas de encima y poder seguir, si lloras por cosas insignificantes, la vida te traerá un dolor más grande para mostrarte la nimiedad de la pena de hoy’. Pero cómo controlarlo, no somos de pura razón y aunque entendamos la lógica de este pensamiento, aunque –abstrayéndonos un segundo- pesemos en esa balanza imaginaria los hechos, una convulsión que nace del vientre nos arroja nuevamente al desconsuelo.
Y efectivamente, un mes después, su madre se quedaba sin el padre, y ella imposibilitada de conocer algún día a su abuelo.
Por la tarde escuchó nuevamente esa historia que le llegaba desde el pasillo entrecortada por la congoja de quien revive esos momentos de la vida que marcan un cambio profundo. Y también ella sopesaba los argumentos, y también ella se sentía impotente ante ese sentimiento que la hacía temblar desde los pies a la cabeza. Sin embargo, entendía, no era necesario que ocurriese algo más grave aún que la muerte de su mascota, después de todo, su padre también había muerto. Sabía, con certeza injustificada, que hoy su vida cambiaba irremediablemente. Y era esto, quizá, esta certeza y a la vez la incertidumbre de no saber exactamente cuál sería el cambio lo que le impedía recomponerse.
Volvió a mirar por la ventana, ya los reflejos de la iluminación de la calle oscurecían la fragua lechal de los nubarrones en el cielo. Poco a poco fue adormeciéndose.
Tuvo varios sueños, y en alguno de ellos los hechos de la mañana se mezclaron creando series, cadenas, versiones locas de lo ocurrido. El hombre con los ojos de fuego que la miraba desde el interior del auto ¿conocía ese rostro?; el olor de la piel limpia recién humectada por el perfume que olía a cítricos; la sangre que corría por sus manos y manchaba el camisón con el que se levantó de la cama; una mano que le acariciaba los pechos mientras trataba de consolarla; el murmullo de la gente que se nutría de la novedad; el olor a cebo de los senos de su madre mezclado con la fragancia de la crema de manos; el sol que no alcanzaba a doblegar al frío y se escabullía entre nubes que no terminaban de soltar la lluvia; Cuqui que volvía a correr luego de la muerte. Soñaba que se levantaba y andaba descalza por la casa y llamaba a su perro, pero su perro ya no era ese cuzco blanco e inquieto sino que ahora era una bestia grotesca de un color parduzco que se le abalanzaba y le saltaba encima, y el pelo tenía la textura de la campera del hombre que esta mañana mató a su perro. El animal saltaba por la casa y con su cola tiraba los adornos al suelo, manchaba los sillones con sus tremendas patas sucias del barro de la calle, emitía aullidos salvajes de alegría, la rodeaba y la incitaba a jugar pero ella le decía –andate!
Luego los sueños se fueron tornando más tranquilos, todo ocurría como entre algodones, sentía un sopor como el de una borrachera suave, los acontecimientos eran lentos, todos en el sueño sonreían. Su padre volvía de otro viaje y, como en una vieja película en gris, se sacaba el sombrero y abría los brazos para que corriera y le saltara encima. Y ella corría y le saltaba a los brazos y su padre se caía y entonces ella comenzaba a golpearlo en el suelo, pero como en cámara lenta. Veía sus pequeños puños cayendo sobre el pecho del padre lentamente, y le ordenaba al brazo mayor velocidad, mayor energía, pero ese brazo ya no era el suyo, era el del hombre del Ford, al que ahora recordaba, el vecino que hacía unos meses se había mudado a la casa de dos plantas de la otra cuadra.
Fundido en negro.
Su padre aparecía nuevamente enmarcado en la puerta con la aureola cegadora de la luz de la calle, sonreía oscurecido por su propia sombra y le extendía una pequeña caja de cartón que ella tomaba con ambas manos para mirar en el interior...
Despertó y sintió ganas de orinar, encendió la luz del velador y se dirigió al baño, abrió despacio la puerta de su habitación y tropezó con su madre que se había dormido sentada sobre el piso alfombrado, con la espalda en la pared. En la mano aún sostenía la foto del marido, su padre, fallecido hacía dos años en un accidente automovilístico.
Etiquetas: Todas Ellas

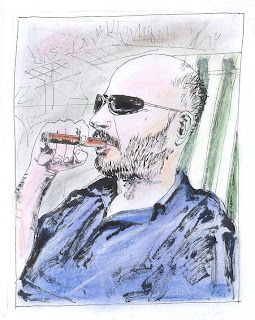











1 Comments:
Me encanto tu relato querido Jorge como siempre tus palabras atrapando a quien te lee, atmosfera, sensaciones, ambiente, quede sumergida, compartiendo sentimientos con tus protagonistas....
Eres un maestro....ME ENCANTO
BESO EN TRILOGIA
3:31 p. m.
Publicar un comentario
<< Volver al principio